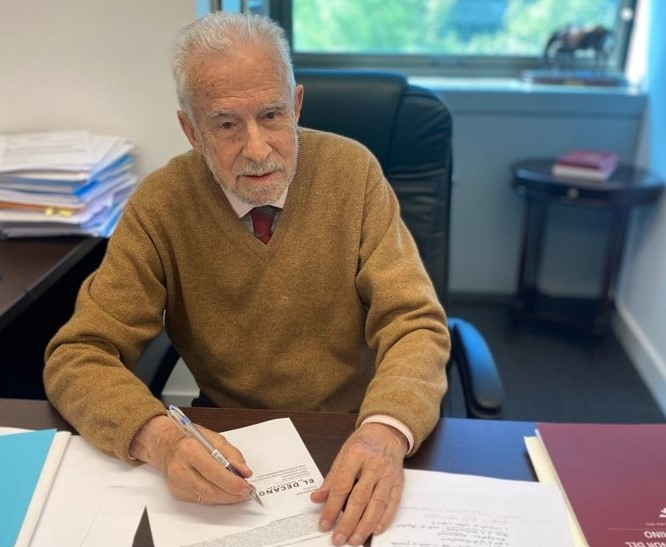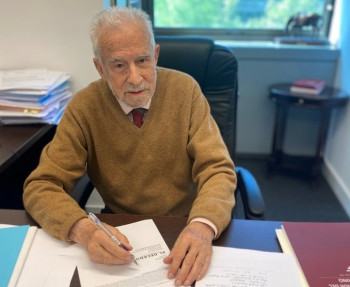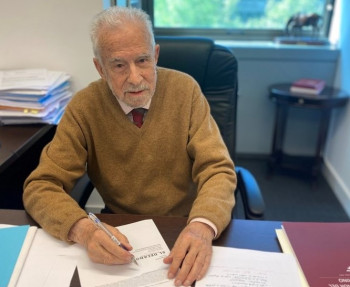Desmenuzar la polémica jurídico-político-social sobre el pecio, y sus tesoros, del galeón San José, durmiente bajo las aguas de Cartagena de Indias será como interpretar la 'piedra de roseta', como haría Champolion para descifrar los jeroglíficos egipcios. Que se haya divulgado, aspiran a “'lamarse a la parte', es decir, obtener su porción en los tesoros que se afloren, los descendientes de los indios qhaqhara, los carangas, los chichas, los killacas... Reconocen pues, por el interés hereditario y solo hoy, que con ellos no había país, sino tribus.
Colombia se hace provincia, y luego nación, desde 1509, en que llegan a la costa innominada los viracochas (castellanos-españoles) de barbas blancas, ¡lo que envejecen las ilusiones y los sufrimientos cuando, en mitad de lo desconocido, el único avituallamiento es el que identifica Pereira: ¡Con tocino (ni siquiera jamón magro, y desde luego sin la calidad 'cinco jotas') y pan de cazabe se ha conquistado América!. Solo 16 años más tarde, en esa colmena humana ya hay civilización: se funda la ciudad de Santa Marta, en lugar de las chozas dispersas de tribus enfrentadas, como buenos vecinos. Se tarda siglos, en la metrópoli, en construir catedrales y otras obras públicas: la de la Almudena, en el siglo XX y con su medios (cuando Mayalde, y su predecesor, explicaban que no cedían el bastón de alcalde "hasta que se termine cierta obra que tengo en marcha", los castizos de Madrid se apretaban el nudo del pañuelo blanco, se tocaban la gorrilla a cuadros y exclamaban: ya sé cual es esa 'cierta obra': ¡La Almudena!). Otro tanto en el siglo XVI con la de Jaén, proyecto del gran Vandelvira. O, de nuevo en el XX, la del no menos grande Gaudí, el templo expiatorio de La Sagrada Familia. En edificios civiles, y ahora mismo en la capital del reino, la Ciudad de la Justicia, iniciada en Valdebebas hace más de 20 años. La colombiana ciudad entera de Santa Marta fue sin embargo una realidad en menos de un quinquenio, siguiendo posiblemente los planos y la eficacia de las Ordenanzas de Población.
Estamos, fíjense, en 1525. Los nativos habitan chozas, hablan sus propios peculiares dialectos -no se entienden, pues, sino para guerrear con lanzas y flechas (conviene leer a Bernal Díaz del Castillo, 'Historia verdadera de la conquista de Nueva España', y/o 'El corazón de piedra verde', de Madariaga, sobre la "desarrolladísima" comunidad azteca, a costa de los trasaztecas y totonacas), dan culto en vasijas de arcilla a sus difuntos, y como orfebres elaboran hermosas joyas de dibujos geométricos en oro de 8 quilates (aleación con cobre). En ese mismo decenio, trabajan en España los Siloé, los Berruguete, Felipe de Bigarny, antes Vasco de la Zarza… Auparon, pues, con su aculturación los 'bárbaros' conquistadores a los indígenas a salir del pozo de la prehistoria, o casi. Y lo hicieron, lo hicimos, con la 'lengua' contagiada y las leyes, exigibles, como cualquier norma, pero 'ofrecidas'. Quizás desde el castillo de la Mota, la reina Isabel dicta, para que se cumpla en ambas márgenes del Atlántico: "Tratad a dichos indios muy bien y con cariño (¡qué asombroso en política, y especialmente hoy en Iberia), y abstenerse de hacerles ningún daño, ambos pueblos (queda arrumbado el totalitarismo del superior, que lo es, en todo, salvo en la dignidad y, en seguida, en los derechos) deben conversar e intimar (hasta el mestizaje, digámoslo sin pudor y abriendo la puerta a la belleza del amor, también el sexual) y servir los unos a los otros en lo que puedan". Siempre podrán servir más, en lo material y en lo anímico y sus obras, los que más tienen.
Volvamos ahora al documentado y reflexionado y ecuánime libro de Gregorio Luri (navarro catalán y, desde ambas condiciones, español e hispanista) 'El eje del mundo'. Se sitúa en el reinado del emperador Carlos, el que pidió perdón al cacique Enriquillo, no conozco otro caso histórico tan ejemplar. No haciendo uso de su jerarquía política, Carlos I acude como alumno al aula en que enseña Francisco de Vitoria, y le escucha lo que ya sabe por enseñanza del Cardenal Cisneros quien, a su vez, lo compartió con la reina Isabel, su abuela castellana: "El indio es dueño en el fuero de su conciencia”. Hermosa frase de amplísimo espectro: dueño de su persona, de su destino, de sus propiedades…Tiene la dignidad que cualquier hombre. Ni el Papa puede alterar esa naturaleza querida por Dios. Y así lo confirma en seguida con su firma, en Barcelona, de las Leyes Nuevas para la gobernación de las Indias. Noción que era compartida con el pueblo, al que interpretaba Calderón al decir que "al rey la vida y la hacienda se han de dar (si lo requiere el bien público), pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios". Rematando el aserto, Quevedo, el pensador-poeta que hacía advertencias al propio rey, escribe: "que a vuestro cuidado, no a vuestro albedrío, encomendó las gentes (sin distinción alguna) Dios nuestro señor".
De modo que si la distancia, la pereza administrativa y las pasiones, en especial las de la codicia y la lujuria, y la sed de mando, explicaron -que no justificaron- injusticias de los españoles, que Las Casas vió y generalizó, sin él incluirse, nunca tuvieron el refrendo, y sí la corrección, del poder político (aun siendo 'cesarista') y del aparato judicial y administrativo. España inició y aplicó el jus gentium, ante el que palidecen la necesaria Declaración universal de Derechos humanos, tibiamente aplicada por la ONU y el Tribunal de la Haya, lo estamos viendo en Gaza.
Y el don de la lengua compartida. Casi desde el grito de Gonzalo de Triana desde la cofa de La Niña, "¡Tierra!", ha existido un intenso tráfico migratorio entre la metrópoli y las provincias ultramarinas ('ultramarinos', se etiquetaban en tiempos de mi infancia los comercios de alimentación). Incluyo a los indígenas que presentó Colon a sus majestades en Barcelona. En vaivenes: ahora por causas económicas y sociales, hacia la metrópoli: desde Honduras, Colombia, Ecuador, Perú; o políticas, casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En otras épocas fuimos los hispanos los emigrantes: intensamente los 'gallegos' con hacienda laboral en Argentina y para el ocio y retiro en sus casas de 'indianos' en la costa cantábrica, y por escape del 'régimen', en la postguerra, los intelectuales y políticos, hasta México. Pero siempre con la autopista de ida y vuelta del idioma común. Lo subraya, y mucho, Vargas Llosa en su última novela, 'Les dedico mi silencio', en que habla de la Babel que era América antes de que llegáramos nosotros-ustedes, y en la que, por cierto, elogia el silencio casi místico que observaba, desde niño, en las corridas de toros en las plazas de Lima o de Acho. Y es esa lengua compartida la que más patrimonio universal ha conseguido para sus modernos aborígenes: el prestigio contagioso de los premios Nobel, desde Gabriela Mistral hasta Vargas Llosa, pasando por muchos (Octavio Paz, Neruda, M.A. Asturias, García Márquez), y de los 'Cervantes', galardón casi tan prestigioso como el Nobel: si no he recontado mal, hasta trece, incluyendo gentes de calado como Borges, Sábato, Onetti y, a pesar de no ser considerado, Julio Cortázar, por ejemplo.
Hablamos al principio de Champolion y su 'piedra de roseta', y del galeón San José, como enigmas clave. Es el caso: los que ahora reivindican, con alguna causa, un trozo del botín submarino desvelan a la América precolombina: un avispero que, sin saberlo, buscaba la colmena. Y la encontró. Con un salto cualitativo en su ser ya mestizo. Con desmanes en la colmena, cierto. En el caso del galeón, es el poder autóctono colombiano el que ha de lidiar con 'los suyos' (los buenos salvajes de Urtasun): y Gustavo Pietro anda indeciso, en la cuerda floja, como un actual Las Casas, sin saber si son justas las reivindicaciones de 'los suyos'.
Santiago Araúz de Robles. Abogado y escritor.