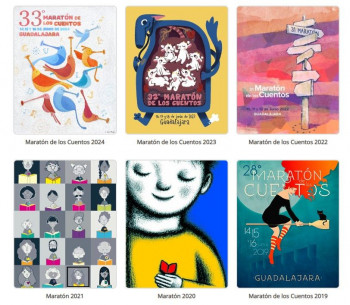Resulta que cuando el sultán cruzaba a galope las doradas dunas montado en su caballo pura sangre en busca de su amada esposa y, al llegar a palacio, la encontró abrazada a uno de sus oficiales, sacó la daga y con toda la rabia acuchilló a la sultana y a su amante. Desde entonces, el rey Shariar enfermó de misoginia, y, para vengarse, ordenó a su visir, su primer ministro, que cada noche llevara a una joven a sus aposentos. Tras pasar la noche con ella, al amanecer, la mataría.
Cuando le tocó el turno a la propia hija del visir, de nombre Scheherezade, ésta llamó a sus sirvientas que la bañaron, la perfumaron y la vistieron con sus mejores trajes. El rey quedó impresionado por su belleza, aunque no renunciara a matarla como a las otras, por muy hija del visir que fuera. La igualdad es la igualdad, pensaría. Antes de que esto ocurriera y cuando ya despuntaba el día, Scheherezade se dirigió al sultán y le dijo: – ¡Oh, majestad! ¿Me permitirá concederme un deseo antes de morir? –. A lo que Shariar contestó: – Con mucho gusto, princesa. ¿De qué se trata? –, preguntó. – Simplemente, de que me permita contarle una bella historia –. Y como el rey dio su autorización, Scheherezade comenzó a narrar: – Había una vez en Basora, un rey que tuvo un hijo al que llamó Zeys al-Asjasam. Una noche de luna llena… –. Pero mientras Scheherezade hablaba, el tiempo transcurría y el alba alcanzaba ya las persianas de palacio, indicando que debía ejecutarse la orden del rey. Sin embargo, la historia de Scheherezade era tan hermosa e interesante, sus palabras tan dulces y embriagadoras, que el rey Shariar suspendió su ejecución y le pidió que volviera a la noche, pues quería conocer el final de tan apasionante historia.
Al atardecer, acudió Scheherezade y relató su final, por lo que el rey Shariar quedó tan admirado que le pidió que le contara otra. Y así fue; Scheherezade comenzó un nuevo y conmovedor relato, suspendiéndolo al amanecer, para continuarlo igualmente a la noche. Y no fueron una, ni dos, ni tres, sino MIL Y UNA NOCHES de palabras y amor.
En la noche trescientas cincuenta y una, Scheherezade contó al sultán: – Había un hombre en la ciudad de Bagdad, que vivía en completo desahogo. Aunque su casa era pequeña, poseía un jardín con olorosos arrayanes y una fuente donde canturreaba el agua, a la sombra de un naranjo cuajado de flores de azahar. Sin embargo, nuestro hombre no era feliz, buscaba y buscaba y no acababa de encontrar su destino ni su felicidad. Pronto su situación cambió, empezó a derrochar su dinero y en poco tiempo se quedó sin nada, hasta el punto de tener que mendigar. Cierta noche, mientras dormía cohibido y asustado, al borde de la desesperación, vio en sueños a una persona que le dijo: ¡Tu fortuna, tu suerte y tu felicidad están en El Cairo! ¡Ve, corre a buscarla! Nuestro joven soñador emprendió su largo viaje, atravesó el desierto y, tras muchas dificultades, llegó a El Cairo. Estaba anocheciendo y se fue a dormir a una mezquita. Cerca de la mezquita había una casa y el azar dispuso que unos ladrones entraran para asaltar la vivienda. Los habitantes de ésta se despertaron al oír el ruido y empezaron a gritar. A los gritos acudió el jefe de policía con sus soldados y entró a la mezquita, aunque, para entonces, los ladrones ya habían huido. Al encontrarse a nuestro joven de Bagdad, lo detuvieron y lo azotaron con golpes tan dolorosos que estuvo a punto de morir. Después lo encarcelaron y le tuvieron tres días en prisión encadenado, sin más alimento que un cuenco de agua. Al cuarto día, el jefe de policía lo llamó y le preguntó: ¿De qué país eres? ¡De Bagdad, señor! ¿Y qué motivos te han traído a El Cairo? He visto en sueños a una persona que me decía: ¡Tu Fortuna está en El Cairo! Vete a buscarla. Pero al llegar a El Cairo me he dado cuenta de que la fortuna prometida sólo eran los azotes que ustedes me han dado. El jefe de policía se rio a carcajadas y le dijo: ¡Hombre de poco entendimiento! ¡Pobre idiota que cree en los Sueños! Durante tres noches yo he soñado que se me aparecía una persona y me decía: Hay una casa en Bagdad, con un hermoso patio. En el patio hay un jardín de arrayanes, un naranjo y una fuente. Debajo de la fuente hay un tesoro con riquezas enormes jamás vistas. Y yo, a pesar de esto, no me he movido de aquí. Sin embargo tú, pobre idiota, has emprendido un largo viaje de una ciudad a otra por una visión que has tenido en un sueño. Y dándole unas monedas, añadió: Toma, regresa a tu ciudad y no vuelvas nunca más por aquí.
Cuando el hombre regresó a Bagdad, llegó a su domicilio y de manera inmediata se puso a cavar debajo del surtidor. No había cavado más de un metro de profundidad cuando halló el mayor tesoro jamás visto en la Tierra.
Decir que mi primo Manolo es un tipo con suerte, es mitad verdad y mitad mentira. Mentira porque no ha parado de trabajar en su vida. Como un mulo. Casi un esclavo. Desde los dieciséis años, pues, tal y como decía su padre, no valía para estudiar. Muy soñador, muy fantasioso, con muchos pájaros en la cabeza, pero un desgraciao. Es pintor. De brocha gorda. Que harto de sueldos miserables, echando siempre horas y horas extras sin que nunca se las pagaran, se hizo autónomo. Desde entonces, desde que se hizo autónomo, no ha vuelto a pillar vacaciones. Porque, según cuenta, si no trabaja… no comen. Ni puede pagar la cuota del pago a plazos de la Renault Kangoo, ni la hipoteca del piso de Móstoles. Un cuchitril de 70 m2 donde sobreviven su mujer – mi prima Mari –, los dos niños y la suegra.
La suegra, cuando les toca, pues la tienen a meses entre los hijos, duerme en el dormitorio de los chicos. En la cama que le cede el pequeño, el Jonathan, que se acuesta con su hermano Christian. La otra opción es que durmiera en el sofá cama del salón, la cheislón del Ikea, pero mi primo se negó en redondo pues no soportaba estar viendo la tele y la pobre abuela roncando a su lado como un oso. – Compréndelo, Mari, es la única diversión que tengo cuando llego a casa cansado como un perro: ver una serie en el Netflix –. Explicaba compungido, mientras se tomaba la segunda lata de cerveza.
La suerte, en cambio, le llegó un día como hoy, 1 de agosto. El inicio de las vacaciones para millones de españoles. La Mari, que ya no aguantaba más el calor infernal del piso, las quejas permanentes de su madre ni los gritos y peleas de los niños, a los que no podía ni llevar al parque pues se derretía el asfalto de la calle y el hierro del columpio quemaba al tocarlo, se cuadró en jarras una noche delante de Manolo, al abrir la puerta a su regreso del curro: – Mira, Manolo, o me sacas de este infierno unos días y nos llevas a la playa, o yo me divorcio –. A lo que el Brochas contestó: – ¿No te dije que esos ahorritos eran para el aire acondicionado y no para un hotel de mala muerte en Cullera? ¿Un hotel que cuesta un ojo de la cara, todo masificado, lleno de colas y con bronca hasta para clavar la sombrilla en la arena? ¡Qué ganas de ir a pasar penas!
Pero como la Mari es la que manda, aceptó un par de trabajos más, fuera de su horario habitual, nocturnos, para poder pagar esa semana de vacaciones que le iba a costar el salario de un mes. Ya que, como le decía el señor de la agencia a mi prima, “desde la pandemia los precios se han disparado y hoy todo cuesta el doble que hace unos años”.
Hasta el último día de julio, tal que ayer, estuvo Manolo trabajando y sacando, ya de noche, los bártulos de la Kangoo, limpiándola un poco para evitar las quejas de su suegra y que los niños no se pringaran con restos de pintura, pero sin tiempo para mirar el nivel del aceite y el agua del radiador. Salieron con la fresca, por la A3, camino de Valencia. Pero a las 11 h, cuando el sol ya abrasaba la atmósfera, la Kangoo emitió un ruido extraño de tripas, un rugido metálico, se quedó sin fuerza y los dejó tirados en la cuneta. En medio de la nada. A la altura de Honrubia.
La mancha de aceite negro que se extendía por el arcén no presagiaba nada bueno. Los niños llorando, la suegra de los nervios exigiendo oxígeno, la Mari pidiendo una sombra para no morir achicharrados. La junta culata, el motor gripado, las vacaciones a la mierda.
Y suerte que el seguro incluía la retirada de la furgoneta para llevarla a un taller de Móstoles y la familia en taxi hasta su casa, adonde llegaron deshidratados y rojos como cangrejos, sin haber pisado la playa. Menos Manuel, el soñador, que se metió en la grúa de copiloto para que su familia no le viera llorar de rabia y de tristeza. Cuando se despidió del mecánico, que ya le anunció el peor diagnóstico, estaba atardeciendo. Entró en un bar cercano al taller, a media hora de su casa, en cuya puerta un vendedor de La Primitiva cerraba ya su quiosco ambulante. Le compró un boleto y se tomó una jarra helada de cerveza. Al día siguiente, mi primo Manolo se había convertido en millonario. Le habían tocado 5 millones de euros al llevarse el bote de La Primitiva.
Cuando se los ingresaron en el banco, abrazaba a su Mari, que ya hacía planes para abrir su propia peluquería, cancelar la hipoteca, comprar un chalé y una nave con un rótulo gigante “PINTURAS MANOLO”, y buscar un cuidador cachas para su madre. Con el penúltimo beso, mi primo, muy meloso, le susurraba al oído: – Cariño: ¿quién nos iba a decir que el tesoro estaba escondido en nuestra puerta, a la vuelta de la esquina?
Y vosotros, queridos lectores y lectoras, que viajáis en caravana por esas carreteras del alquitrán y fuego, todavía estáis a tiempo de volveros a casa. Buscar bien hondo vuestro tesoro escondido, que siempre estuvo ahí, tan cerca del corazón. Regresar a casa, para comenzar una nueva vida sin dejar nunca de soñar.
Rafael Cabanillas Saldaña es escritor, autor de Quercus, Enjambre y Valhondo