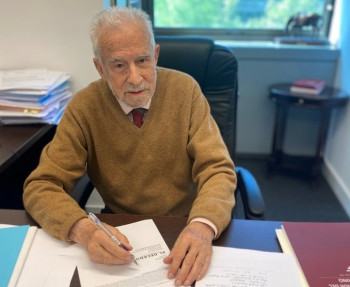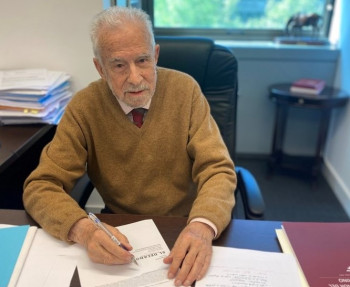El mes de septiembre avanza y los pueblos de la España vacía o vaciada (creo que da igual usar el adjetivo o el participio), inician la metamorfosis hacia el invierno.
Poco a poco o bruscamente se apaga el bullicio de las calles y la mayoría de las viviendas cierra sus ojos y sus bocas, abandonando esa expresión absorta del verano. Las casas viejas recuperan su aliento frío, el que se escucha cuando llega el silencio, el que te acaricia la cara y te cuenta sus historias al oído.
Se van los veraneantes a su ciudad y a sus obligaciones. Nos van dejando solos al 16% de habitantes, más o menos, que vivimos en suelo rural. Y bien anchos que nos quedamos. No hay más que ver que ocupamos el 84% de la superficie total del país, si bien es verdad que en los meses de verano estamos algo más apretados. Es entonces cuando se suelen escuchar conversaciones de este tipo en la cola del supermercado.
–¡No hay nada como pasar el verano en el pueblo!
– Y qué fresquito, oye. Aunque haga calor por el día, por la noche hasta me he tenido que tapar con la colcha. Lo malo son estas colas que te tienes que tragar. Como ya no quedan tiendas en los pueblos pequeños… hala, todo el mundo a comprar a la cabecera de comarca.
– Y lo mal que te atienden en todas partes. Diecisiete minutos tuvimos que esperar el otro día en el bar de la plaza hasta que vino el camarero a tomarnos nota. Y cuando trajo la bebida, qué manera más estruendosa de servirla, como si estuviera cabreado.
– Claro, es que normalmente hay dos o tres mesas como mucho y ahora tienen que atender veintisiete.
– Te pasa lo mismo en la farmacia, en el banco, en el centro de salud o en el estanco. Qué pena de servicios. Pues que espabilen o contraten más personal. Pero vamos, que parece que no está la cosa fácil. Se ve que la gente no tiene ganas de trabajar.
– Anda que la cajera… Media hora para buscar el precio de los calabacines. ¡Nena, espabila, que se me van a derretir los helados!
Y entonces una señora que está guardando estoicamente la misma fila le contesta con toda educación:
– Oiga, si no quiere aguantar colas véngase usted a veranear en febrero y ya verá lo tranquilitos que estamos.
"¡Chúpate esa, María Teresa!", les diría mi abuelo. Y entonces esas dos personas tan dicharacheras y quejicas se callan de repente y tal vez le den una vuelta a todo lo que acaban de decir y se pongan a pensar en lo que significa vivir en el pueblo todo el tiempo, en lo que significa mantener un negocio abierto cuando la afluencia de público es tan desigual dependiendo de la época del año, en lo que significa no tener un hospital a menos de cien kilómetros, una universidad, un conservatorio y otros muchos servicios que te hacen desplazarte a la capital de provincia, a veces sin tener tren o una línea de autobuses que no esté siempre en la cuerda floja. Y tal vez se lo piensen dos veces la próxima vez que se les ocurra abroncar a un camarero o a la cajera del supermercado porque comprenderán que están desbordados.
Yo vivo en un pueblo de la España despoblada y, al igual que Molina, donde nací, es cabecera de comarca. No voy a hacer apología sobre las ventajas de la vida en el pueblo porque entiendo que lo que para mí son ventajas, para mis amigos urbanitas son inconvenientes y viceversa.
Personalmente prefiero llegar tarde a una cita porque me he cogido un par de capazos a hacerlo por un atasco de tráfico. (Coger un capazo es una expresión aragonesa que me encanta y que significa, según la IA, detenerse a charlar o conversar un rato con alguien, especialmente si es un encuentro inesperado). Me gusta poder ir a cualquier parte del pueblo con unos minutos de antelación. Puedo ver algunas ventajas en el hecho de que mis hijos hayan tenido que salir fuera de casa para estudiar en la Universidad o en otro centro de formación. De momento no me importa tener que desplazarme a la ciudad cuando es necesaria la visita a un especialista, cuando quiero ver una película o un concierto, o cuando necesito determinados servicios que aquí no me pueden ofrecer. Todo eso lo compensa la tranquilidad que me rodea.
Pero es que hay pueblos que carecen de todo servicio mínimo, donde ya no hay ni escuela, ni tienda, ni consultorio médico. Abundan en este desierto demográfico en que vivo y que he recorrido en parte durante mis años como maestra itinerante. ¡Cómo duele ese abandono! Leí en algún sitio que, cuando cierra la escuela en un pueblo, es como si se firmara su sentencia de muerte. Y he visto el cierre de unas cuantas.
Sin embargo, aún quedan pueblos que se niegan a morir gracias a los que no se van, a personas osadas que deciden volver porque prefieren trabajar y vivir en un entorno más amable y menos caro. Y hay quienes dejan la ciudad para emprender negocios que fomentan el turismo y la sostenibilidad a la vez que reavivan estos territorios tan abandonados.
¿Que las administraciones promueven iniciativas para fomentar el desarrollo rural? Pues sí, pero está claro que son insuficientes y se debería invertir mucho más para combatir la despoblación, entre otras cosas, porque la despoblación y el modelo de gestión agrícola y ganadera que tenemos, con la disminución de la superficie cultivada y el aumento de la ganadería intensiva, son factores que favorecen la propagación de los incendios forestales.
Parece ser que el Gobierno ha reaccionado al horror de las más de 400.000 hectáreas calcinadas en este 2025, todas ellas en zonas despobladas, de los muertos, de los pueblos devorados por las llamas para los que este verano ha sido una pesadilla y de las protestas de los vecinos y bomberos forestales por sus condiciones laborales.
El presidente Sánchez presentó, durante el discurso de apertura del curso político, una hoja de ruta con una serie de compromisos frente a la emergencia climática y propuso un Pacto de Estado, a la vez que admitía que la prevención de incendios forestales había sido claramente insuficiente.
Me pregunto si nuestra clase política será capaz de reaccionar a las consecuencias de este verano devastador y acordar medidas urgentes y eficaces, dejando aparte sus broncas e intereses electorales. Me pregunto si sabrán ver más allá y estará entre sus prioridades combatir la despoblación y proteger el medio rural para así protegernos también del fuego, a pesar de que la necesaria inversión no sea rentable electoralmente.
Con estas preguntas retóricas voy acabando estas reflexiones y no precisamente muy esperanzada. Los incendios han dejado de ser noticia y otros temas acaparan la atención de los medios. Aun así, no dejo de formular un deseo bastante utópico: Que el fuego no interrumpa en adelante ningún plácido veraneo en nuestros pueblos vacíos, vaciados, despoblados, olvidados...
Asun Perruca. Maestra y escritora.