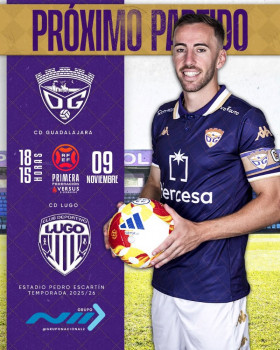A mediados del siglo XX se llevaron a cabo intensas repoblaciones del pino que se han convertido en densas masas forestales uniformes y homogéneas "muy vulnerables a los efectos de los grandes incendios y la sequía". Fungobe, Europarc y el Parque Natural trabajan, a través de varios proyectos e iniciativas, en reconstruir estos paisajes potenciado mosaicos de diversidad más resilientes
El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara prepara sus bosques para que sean más resilientes a las condiciones adversas que se presentan con el cambio climáticio y al mayor riesgo de incendios forestales, convirtiéndose en un auténtico laboratorio al aire libre y un ejemplo de gestión forestal del que otros territorios deberían tomar nota, porque las consecuencias del cambio climático ya están aquí.
A mediados del mes de octubre, la Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales (Fungobe) y Europarc organizaban un viaje con periodistas en el que participaba El Decano de Guadalajara, para conocer los resultados del proyecto “Sierra Norte: Paisaje Vivo” que están llevando a cabo con financiación de los fondos NextGenerationEU a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con el objetivo de impulsar una estrategia de desarrollo basada en los recursos naturales del Parque Natural.
Dentro de este proyecto se llevaron a cabo una serie de jornadas participativas con agentes sociales del territorio: vecinos, alcaldes, asociaciones, técnicos del Parque Natural y ADEL Sierra Norte, emprendedores, etc. en las que dieron forma a una imagen ideal del paisaje que les gustaría tener dentro de 50 años. “A través de unos talleres, nos contaron sus problemas, sus reivindicaciones y sus anhelos y el resultado fue una hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer aquí para conseguir un mosaico resiliente”, comenta José Antonio Atauri Mezquida, biólogo y doctor en Ecología de la Oficina técnica de Europarc.
Uno de los hitos más destacados del proyecto ha sido la certificación FSC de más de 3.600 hectáreas de montes privados del Parque Natural, el primero de estas características en la provincia de Guadalajara en obtener este reconocimiento, del que trataremos en profundidad en un futuro reportaje. Esta certificación pone en valor la gestión sostenible de los recursos forestales, la conservación de la biodiversidad y la regulación del ciclo del agua en un territorio clave para el abastecimiento del Corredor del Henares y la ciudad de Madrid y su área metropolitana. Paralelamente, se está trabajando en una estrategia de captación de fondos procedentes de empresas interesadas en apoyar la ejecución de proyectos relacionados con la conservación natural y en los servicios ecosistémicos en el Parque Natural.
También se está llevando a cabo un programa de mentoría y apoyo a diez emprendedores de la comarca que están tratando de impulsar una decena de modelos de negocio vinculados a los recursos naturales del Parque Natural.
Pero en esta ocasión, nos vamos a centrar en otra línea de acción que está directamente relacionada con el paisaje y los factores que afectan a su transformación, como la despoblación, el abandono y el cambio climático. “Siempre estamos con el asunto del cambio climático en mente. Sabemos que el clima va a cambiar y que hay una serie de riesgos asociados, por lo que tenemos que ver cómo vamos a afrontarlo y cómo gestionar el paisaje para que esos riesgos sean menores”, apunta Atauri. El proyecto recoge una serie de acciones forestales piloto sobre el terreno, en los montes privados de Valverde de los Arroyos, para la diversificación del mosaico forestal, trabajando con el horizonte de un paisaje más resiliente al cambio climático.

Los valores del Parque Natural de la Sierra Norte
El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, tal y como explicó su director y conservador, Rafael Ruiz, es uno de los más grandes de España, con una superficie de 116.953 hectáreas, que abarca 35 municipios y 43 núcleos poblacionales, entre pequeñas aldeas y pedanías. No obstante, apenas suman en total 2.000 habitantes, “lo que supone una media de 45 habitantes por núcleo urbano, con una población generalmente muy envejecida y una densidad de 1.45 habitantes por kilómetro cuadrado, que la Unesco considera como desierto demográfico, al situarse por debajo de los 2 hab/km²”. Se trata un espacio protegido de reciente creación: Se declaró en el año 2011 con tres Zonas de Protección Especial que ya habían sido declaradas con anterioridad: El Macizo del Lobo-Cebollera, con más de 10.000 hectáreas, que abarca toda la zona de alta montaña; la Reserva Fluvial del Pelagallinas y el Hayedo de Tejera Negra, el más meridional de Europa, que desde el año 20217 forma parte del Bien de Patrimonio Mundial “Hayedos Primigenios Europeos de la Unesco. Además, el 81% del territorio, 94.496 hectáreas, conforman el espacio de la Red Natura 2000 ZEC-ZEPA Sierra de Ayllón.
La Sierra Norte abarca un extenso territorio de relieve escarpado ubicado geográficamente a caballo de tres de las grandes unidades geológicas de la Península Ibérica: El Sistema Central, la Cordillera Ibérica y la Cuenca Sedimentaria del Tajo, “lo que abre la puerta a una geodiversidad extraordinaria, donde dominan las rocas paleozoicas como pizarras, cuarcitas, gneises, etc. que son las más abundantes, pero también hay rocas mesozoicas ,como areniscas y calizas, lo que favorece al mismo tiempo una diversidad de bosques muy importante”, describe Ruiz.
También se encuentra un amplio rango altitudinal que va desde los 700 metros, en el Pontón de la Oliva, hasta la cumbre más alta de Castilla-La Mancha, que es el Pico del Lobo con 2.274 metros, “donde desgraciadamente acabamos de sufrir un grave incendio forestal”.
El Pico del Lobo-Cebollera, continúa el conservador, es el único sitio de Castilla-La Mancha donde se encuentran formaciones glaciares y vegetaciones de influecia siberiana con abedules, tejos, acebos, hayas... y asociados a ellos especies como la Mariposa Polor, el Pechiazul, siendo éste el único lugar de reproducción de este ave en Castilla-La Mancha; el lagarto verdinegro, el topillo nival, etc. “Especies con las que trabajamos en programas de conservación porque son bioindicadoras de cambio climático. Toda esa zona es un gran laboratorio para el cambio climático y muchas universidades ponen su foco en este territorio de alta montaña para sus proyectos de investigación”, comenta.
Hemos hablado de los bosques naturales, pero en el Parque Natural existen más de 36.000 hectáreas de repoblaciones forestales que se hicieron en los años 70. “Masas forestales homogéneas, monoespecíficas, coetáneas y que son muy vulnerables a los efectos de los grandes incendios y la sequía”, explica el director del Parque.
Y es que pocos lugares de la provincia es tan evidente un proceso de despoblación deliverada y consciente orquestada por unos intereses diametralmente opuestos a los objetivos que hoy sostienen al Parque Natural y al proyecto "Sierra Norte: Paisaje Vivo". Claramente, pretendían promover su abandono. En esta zona de la provincia se expropiaron pueblos enteros, como Umbralejo o la Vereda, para llevar a cabo intensas repoblaciones forestales de mediados del siglo pasado o para anegarlos bajo las aguas de un pantano, como es el caso de Alcorlo, Beleña, o El Vado.

Ahora, además de este proyecto piloto en montes privados de Valverde de los Arroyos, la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Parque Natural están trabajando en la renaturalización de esos bosques y, de manera paralela, también están desarrollando con la Fundación González Bernaldez el proyecto Red Bosques Clima, “para hacer más resiliente ante los efectos negativos del cambio climático, esa gran superficie forestal que tenemos en el Parque Natural”.
Tal y como explica el biólogo de Europarc, muchos de esos pinares se plantaron sobre antiguos robledales, hayedos, abedulares etc y esa vegetación se ha mantenido entre los pinos. “Desde el Parque Natural y la Consejería de Desarrollo Sostenible se hace una labor muy importante para adaptar estos bosques al cambio climático, favoreciendo esas otras especies que acompañan al pinar. Al margen de nuestro proyecto, la Junta también está trabajando en miles de hectáreas, intentando que estos bosques sean más resilientes al cambio climático, favoreciendo a las hayas, a los herbales, los robles, etc”.
Estas repoblaciones también se llevaron a cabo en zonas cubiertas por jarales y matorrales esteparios, formados durante épocas de intensa deforestación y producción de carbón vegetal, “donde esas repoblaciones no tienen ese sotobosque o ese rebollar y es necesario apoyar con plataciones de frondosas”, añade Rafael Ruiz.
En definitiva, lo que ha demostrado la ciencia, según Atauri, es que los bosques más resilientes al cambio climático y a la sequía serán aquellos que tengan “una alta diversidad de especies, con diferentes alturas y diámetros, con raíces más profundas y menos profundas… Cuanto más variado sea el bosque, más probable es que resista la sequía. Además, ese bosque debe tener discontinuidades, claros… Es decir, todo lo contrario a lo que tenemos en una repoblación”.

Los montes privados de Valverde de los Arroyos
Tal y como recuerda el presidente de la Comunidad de Propietarios del Monte Ocejón y Otros, Lorenzo Gordo, el aprovechamiento que se haga de los recursos naturales va a influir directamente en el paisaje, “que ha ido cambiando, dependiendo del uso”. Esta observación resulta muy elocuente en el término municipal de Valverde de los Arroyos y en los montes privados donde se está llevando a cabo este proyecto piloto.
En tiempos del Señorío de Galve, en la Edad Media, el monte era espacio de pastoreo. “Aquí abajo había unas casillas donde se guardaba el ganado y donde también tenían que vivir los pastores, porque esto dependía del Señorío de Galve y las distancias hasta aquí no son para hacerlas a diario”. En torno a esas casillas se fueron formando pequeños asentamientos.
Con el tiempo, las familias se reagruparon y surgieron los núcleos actuales de Zarzuela y Valverde de los Arroyos. Entonces, la agricultura y el aprovechamiento forestal ganaron protagonismo. Se cultivaba sobre todo trigo y centeno, mientras que del monte se extraía leña y carbón para vender en la comarca y madera de roble para la construcción.
La propiedad comunal se remonta a la Desamortización de Madoz (1870), cuando los "vecinos se vieron obligados a comprar el suelo que venía trabajando, para que no se lo quedaran terceras personas. De no haber sido así, el pueblo habría desaparecido”.
El gran cambio llegó con la emigración rural. Los cultivos se abandonaron y el paisaje se cerró progresivamente. “En las fotos antiguas se veía muchas fincas cultivadas y muy poco arbolado. No había pinar, por lo que podemos imaginar la transformación que ha sufrido en seis o siete décadas... Esto se ha sobrenaturalizado", evoca el presidente de la Comunidad de Propietarios.
Las repoblaciones en Valverde de los Arroyos se realizaron de manera prematura y diferente al resto del Parque Natural. En lugar de practicar expropiaciones masivas de los terrenos, en los años 40 y 50 del siglo XX, el antiguo ICONA firmó con el Ayuntamiento un Consorcio de Repoblación que cubrió 650 hectáreas con pinos. Sin embargo, recuerda Lorenzo Gordo, “el Ayuntamiento no era el propietario del terreno”.
Tras décadas de abandono, en los años 70 y 80 se reactiva la propiedad y en 1999 se crea una nueva sociedad: “Más adelante, en esta última etapa, se ha realizado un proyecto de ordenación de recursos forestales y gracias a esto hemos recuperado la gestión de esa masa forestal que nos puede dar ingresos, no para repartir, sino para reinvertir y mejorar las condiciones de los montes, para que traigan riqueza a largo plazo”, comenta.

Actuaciones para generar un mosaico resiliente
Las amplias masas forestales surgidas de aquellas repoblaciones de los años 70 no han llegado a convertirse en un recurso económico para los pueblos, según Atauri, porque la mayoría se encuentran en lugares de difícil acceso y la madera tiene poco valor comercial. Hoy en día existen alrededor de 30.000 hectáreas de estos pinares que requieren gestión, algo especialmente complicado por su localización, la falta de rentabilidad y las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático.
Los veranos son cada vez más calurosos, las primaveras más breves y las sequías más prolongadas, con temperaturas extremas y olas de calor que resultan letales para la vegetación. Esta situación ya está provocando mortalidades masivas en los bosques. Actualmente, los dos grandes motores de cambio del paisaje, tal y como señala el técnico de Europarc, son el abandono rural y el cambio climático.
Ante este escenario, la única opción es adaptarse. El objetivo de este proyecto piloto es que los pinares dejen de ser masas continuas, formadas por árboles de la misma especie, edad y tamaño, muy densos y vulnerables a los incendios. Se busca transformar estos bosques en sistemas más diversos y resistentes, con claros, zonas abiertas y espacios de pasto.
Para lograrlo, es necesario aplicar distintas herramientas. La selvicultura, que ya se está realizando en algunas zonas donde resulta rentable, permite aclarar el bosque y favorecer la diversidad. También, indica Atauri, es fundamental recuperar la ganadería extensiva, que tradicionalmente cumplía un papel esencial en el mantenimiento del monte: El ganado, especialmente las cabras, actúa como una “desbrozadora natural”, por lo que la falta de ganaderos en la zona supone un gran contratiempo. En algunos lugares, apunta, podría ser necesario recurrir a quemas controladas u otras técnicas innovadoras que ayuden a crear paisajes mosaico, menos homogéneos.
Actualmente, predomina el ganado bovino, pero antiguamente tenía una mayor presencia el caprino y el ovino, incluso el porcino, ya que tal y como recogen las crónicas, “Valverde eran las porquerizas del Señor de Galve”, recuerda Gordo.
“Aquí ha habido una trasformación y una pérdida de ganado ovino y, especialmente caprino, porque el ser pastor requiere una dedicación de 24 horas, siete días a la semana y 365 días al año y ha derivado en ganado vacuno extensivo, que es la ganadería predominante en la zona, porque no requiere una dedicación tan exigente”, explica Rafael Ruiz, al tiempo que valora la necesidad de encontrar los mecanismos para recuerpar aquel tipo de ganadería: “Es una necesidad que se ha puesto sobre la mesa, junto con el problema de la matorrilización y la pérdida de espacios abiertos”, afirma.
En estos momentos, según explica el técnico responable del proyecto, Guillermo Chaminade, se está llevando a cabo un desbroce en el monte. La actuación consiste en abrir dos zonas de unas veinte hectáreas cada una, con el objetivo de generar un mosaico en una superficie forestal mucho mayor, estimada en unas 800 hectáreas. La idea es que, en el futuro, el ganado pueda mantener estos espacios abiertos, recuperando así un equilibrio entre el uso humano y la dinámica natural del monte.
"En este monte estamos trabajando en varias cosas. Por ejemplo, en cómo deberíamos crear un paisaje en mosaico, con zonas abiertas, de bosque, de matorral, de arbolado, de pastos. Ese mosaico es mas resiliente al cambio climático, a los incendios y a la sequías y es algo que se está perdiendo por la desaparición de la ganadería. Nosotros vamos a hacer un desbroce en ese monte y estamos ayudando a la selvicultura, es decir, a la explotación de la madera como una herramienta para gestionar el bosque. Esa es otra línea de trabajo: impulsar la economía ligada a la explotación forestal. Entonces, de manera demostrativa, en el bosque de Valverde hemos certificado la gestión forestal con un sello forestal (FSC) que certifica que la gestión forestal que se hace en ese monte está bien hecha y es compatible con la conservación, los derechos sociales, etc", comenta el técnico.
El monte, comenta Gordo, está bien conservado, pero enfrenta grandes desafíos. “Lo que más preocupa es el riesgo de incendios y el impacto que puede tener en la población, porque el medio natural es el sustento de los habitantes de este territorio”.
En este sentido, el presidente de la Comunidad de Propietarios se aventura a esbozar un proyecto que han presentado para la detección temprana de incendios, dentro del programa europeo SMURF (Sustainable Management and Use of Forests by Small Forest Owners), coordinado por la Fundación Cesefor y la Universidad de Florencia, con el apoyo de la FAO y el European Forest Institute, consistente en una red de vigilancia temprana mediante sensores térmicos, cámaras inteligentes y drones autónomos, capaces de detectar cualquier indicio de incendio en sus primeros momentos. También pretenden impulsar acciones de limpieza forestal, pero advierte que los costes son demasiado altos. Según sus cálculos, limpiar 15 hectáreas cuesta unos 30.000 o 40.000 euros, por lo que las 1.500 hectáreas que contempla el Plan de Ordenación, requerirían una inversión de 4 millones de euros, concluye.