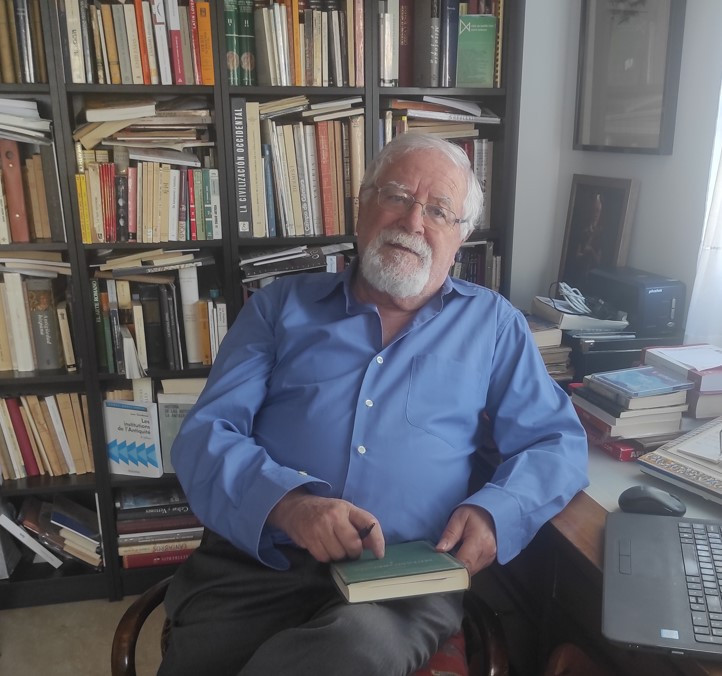Por Antonio Marco
En estos días son numerosos los ciudadanos que se sienten asombrados, estupefactos y algunos hasta abatidos por la flagrante vulneración del 'derecho internacional' que el Presidente 'Emperador' de Estados Unidos, Donald Trump, ha cometido al secuestrar violentamente en Venezuela a su Presidente, Nicolás Maduro, y trasladarlo esposado a Nueva York para someterlo a un preanunciado proceso judicial utilizando el enorme poder de su ejército. La acción por novelesca y cinematográfica que parezca hace volar por los aires el frágil edificio del mínimo derecho y mínimas normas que deben regir las relaciones y la convivencia de las naciones y de los habitantes de este mundo tan convulso y complicado.
Pero la historia nos enseña miles de ejemplos de violencia y guerras desde la Antigüedad como para que a estas alturas nos sorprendamos ingenuamente. El famoso político, orador y abogado romano Cicerón nos legó en su discurso 'En favor de Milón' una expresiva sentencia o máxima bien conocida desde la Antigüedad: silent leges inter arma, cuando hablan las armas las leyes guardan silencio. Así ha sido a lo largo de la Historia: en las guerras el único derecho es el ius belli, el de guerra, el de la fuerza, porque la guerra se hace precisamente para imponerse por la fuerza y violencia de las armas. ¿Quién, siendo más débil, puede frenar la voluntad absoluta del vencedor más fuerte?
La Historia, también la Antigua, nos sirve para conocer los hechos pasados, su génesis y su evolución hasta nuestros días; nos sirve, pues, para aprovechar los elementos positivos de lo ocurrido y no repetir errores. Es la clásica concepción, también de Cicerón, de Historia magistra vitae, la Historia maestra de la vida.
Pues bien, resulta tentador y en algunos casos hasta estimulante por evidente la comparación y semejanza del imperio norteamericano actual con el Imperio Romano antiguo y algunas características narcisistas y megalómanas del presidente Donald Trump resultan muy similares al comportamiento personalista, autoritario, errático y endiosado de algunos emperadores romanos.
El imperio romano creció en unos pocos siglos desde un poblado de pobres cabañas de barro y pajas hasta dominar un imperio que se extendía desde Escocia a los desiertos de Siria dominando las dos orillas del Mar Mediterráneo al que coherentemente llamaron Mare Nostrum, Nuestro Mar. La historia de ese imperio es una historia de guerra permanente en la que el sonido de las armas no dejó de oírse y los breves intervalos de paz se cuentan con los dedos de las manos. Si la historia oficial nos cuenta que al principio lo que obligó a los romanos a la guerra fue la defensa frente a sus vecinos agresivos y amenazantes, a partir del siglo III a. C. y hasta el V de C., ochocientos años pues, fue la ambición insaciable de riquezas para el bienestar del 'pueblo romano' y de la situación personal y familiar de los líderes guerreros de unas pocas familias que tradicionalmente dirigieron la política de Roma. Sirva como un simple ejemplo de los cientos posibles conocer la principal razón por la que Julio César se lanza a la conquista de la Galia al otro lado de los Alpes: robar la suficiente riqueza a los galos para poder hacer frente a sus multimillonarias deudas contraídas en Roma; fueron ocho años de rapiña sin límite y de cientos de miles, varios millones para algunos historiadores, de galos y germanos muertos y masacrados sin piedad. Roma lleva la violencia, la guerra y la rapiña a todos los rincones, por apartados que estuvieran, del mundo conocido a cientos y aun miles de kilómetros, como hoy hace el imperio norteamericano; en determinado momento Roma tiene más de cincuenta legiones a lo largo de los cientos de kilómetros de la frontera del Rin, del Danubio y de los desiertos de Asia, con medio millón de soldados, como hoy el imperio americano tiene no menos de setecientas bases militares repartidas por todo el planeta.
La política de expansión romana es muy simple conceptualmente: acuden allí donde hay algo valioso, oro, plata, cereales, lana, soldados, esclavos que son absolutamente necesarios para su sistema esclavista; proponen un tratado desproporcionado a los habitantes del lugar cuya aceptación supone ser dominados pero cuyo rechazo implica la aniquilación. Todo esto nos suena realmente moderno.
Las acciones guerreras casi siempre victoriosas, a veces con costes inconmensurables, deben ser conocidas por los ciudadanos en la capital, en Roma o en Nueva York, para su aceptación y disfrute. Hoy son sofisticados medios de comunicación audiovisual perfectamente manejados y manipulados los que informan al ciudadano de la metrópoli americana y del mundo entero. Hemos visto una y otra vez hasta la saciedad al presidente de Venezuela, maniatado, cojeando, humillado, subir y bajar de uno a otro vehículo por tierra, mar y aire hasta quedar recluido en una cárcel de Nueva York. En la antigua Roma los instrumentos y canales de información al ciudadano eran las inscripciones de las monedas que corren por todas las manos transmitiendo mensajes de pura propaganda y sobre todo la grandiosa ceremonia y desfile del 'triunfo', máximo premio para el general, el imperator, que había conseguido incontable y asombroso botín y había matado al menos a cinco mil enemigos, requisito este necesario.
En un recorrido de cuatro kilómetros por la capital del mundo desfilaban los soldados con su general endiosado, se mostraban centenares de carros y animales cargados con el botín, se mostraban carteles, dibujos y gráficos explicativos del país y de la guerra ganada y arrastraban sus pies encadenados los cientos de soldados enemigos vencidos y esclavizados y los cientos de rehenes obtenidos; pero el plato fuerte era sin duda ver humillado y vencido al rey o caudillo enemigo como máxima expresión del poder romano.
Los historiadores y escritores romanos y griegos nos han dejado decenas de descripciones de este desfile triunfal. Uno de los más espectaculares es el que celebró uno de los varios triunfos de Julio César en su lucha, en concreto con el líder galo Vercingétorix, al que arrastra en su procesión. Nos lo cuenta Plutarco. El galo, siguiendo una fórmula ritual y tradición de su pueblo, al sentirse vencido por el romano se despojó de sus armas, sus adornos y sus brazaletes de oro y se postró ritualmente ante él vencedor en un gesto celta de sumisión. César lo exhibió encadenado en su triunfo para inmediatamente arrojarlo al Tullianum, la infame, sucia y fría prisión subterránea de Roma en donde vivió seis años y finalmente fue ejecutado. Cincuenta años antes el cónsul y general Mario llevó en su desfile encadenado a Yugurta, rey de Numidia, en África. Tras esta humillante exhibición, fue arrojado al Tullianum, donde murió de hambre seis días después sin que se le ofreciera ni pan ni agua. Yugurta había sido traicionado por su aliado, el rey mauritano Boccho, y entregado al procónsul romano Sila, pero el triunfo era del jefe del ejército, del cónsul Mario. Por supuesto se aplica también lo que luego expresa la máxima latina, esta no romana sino posterior propia del common law anglosajón, "male captus, bene tenetur", que significa "mal capturado, bien retenido" y que no se para a considerar si la detención es ilegal, doctrina igual a la llamada Ker-Frisbie emitida por la Corte Suprema de EE.UU en 1866. Esto nos lo cuenta Salustio. En algunos casos el poderoso romano podía mostrarse más generoso y perdonarle la vida al enemigo que no hizo sino defenderse de una agresión imperialista. Claro está, para el romano todos los extranjeros eran bárbaros, inferiores, despreciables; probablemente tenían en su mente la idea de que Roma, la Urbe, y el mundo, el Orbe, son exclusivamente para los romanos, como hoy para algunos ciudadanos del imperio América es solo para los americanos. Son muchas las semejanzas de aquellos tiempos con estos nuestros, que creíamos más civilizados.
En esos momentos de violencia guerrera no deja de ser un deseo bienintencionado el que otra máxima romana también de Cicerón nos expresa: cedant arma togae, que las armas se supediten al derecho, intentando exaltar la primacía del poder civil frente al militar, como cuando ahora piden los líderes mundiales asustados y sin capacidad de acción que cese la violencia y sea el diálogo y la diplomacia la que suavice la tensión y acabe con la guerra. Una y otra vez nos enseña la historia que toda guerra acaba con un vencedor, el más fuerte, que inmediatamente se cobrará con creces todo lo sufrido por su parte e impondrá su voluntad.
Nos parecía que en los últimos tiempos, de manera especial en el siglo XX en que la humanidad sufrió el terrible desgaste de dos guerras mundiales, con millones de muertos, millones de heridos y lisiados para toda la vida, y millones de personas sufriendo pobreza y miseria sin límite, la convivencia de los diversos pueblos se encaminaba por caminos más civilizados. Desde antiguo también, pero sobre todo a partir del siglo XVI, se va generando la teoría jurídica que justifica la necesidad de un derecho internacional. Es un proceso lento que se acelera a partir del desastre de la Primera Guerra Mundial con la creación de La Sociedad de las Naciones como respuesta a los horrores de la Primera Guerra Mundial (40 millones entre muertos y heridos). Esta Sociedad de Naciones fue incapaz de evitar la Segunda Guerra Mundial, ahora con entre 70 y 85 millones de muertos. Ahora se crea la ONU como sucesora de la fallida Sociedad de Naciones, con el propósito principal de prevenir guerras futuras y promover la paz global y con ella instituciones de Derecho Internacional. Toda esta construcción esperanzadora que hasta hoy ha venido funcionando, aunque renqueando y de manera imperfecta e insuficiente está ahora puesta en cuestión y en dificultades por la falta de colaboración y hasta la oposición directa del Gobierno norteamericano liderado por Donald Trump. La desesperanza y preocupación se extiende como una nube negra por todo el planeta.
Hay algunos historiadores y estudiosos que consideran que los primeros creadores de un incipiente Derecho Internacional fueron los romanos con su Ius Gentiuum, Derecho de Gentes, y la creación del praetor peregrinus encargado de organizar las relaciones jurídicas del ciudadano romano con los muchos extranjeros con los que entran en contacto en Roma y fuera de Roma. Realmente no es así. Hay que conocer previamente que el Derecho Romano es sencillamente el Derecho que amparaba exclusivamente a los ciudadanos romanos, durante mucho tiempo una minoría en el Imperio. En esa sociedad del momento las relaciones existentes con las personas y naciones extranjeras son parte esencial que necesita regulación.
Si escuchamos los razonamientos de los pensadores antiguos que intentan fundamentar ese derecho que ampare a los extranjeros, podemos caer en un error: piensan algunos que ese derecho que ha de ser universal ha de existir por la igualdad de naturaleza de todos los hombres, pero cuando pasan de la teoría filosófica a la práctica jurídica, lo único que ese ius Gentium cuida y atiende son las relaciones privadas administrativas, comerciales y económicas entre ciudadanos romanos y extranjeros que han de ser garantizadas para que el romano extienda sus negocios por todo el mundo, pero siguen negando los derechos, que hoy llamaríamos humanos, al resto de habitantes. Y esto que parece tan antiguo nos vuelve a presentar su cara de absoluta modernidad en la práctica norteamericana. El derecho del imperio, el romano como el americano es solo de los ciudadanos romanos o americanos, pero necesita otro pragmático, expeditivo y fácil sin muchas complicaciones que dé cobertura a las necesarias transacciones y operaciones comerciales que permitan seguir negociando porque sin esas garantías mínimas tendrá difícil extender sus negocios. La consideración de la igualdad natural de todos los hombres es un obstáculo innecesario si lo que se busca es el bien particular exclusivo de un pueblo.
Y eso es lo que revela la acción del secuestro del presidente de Venezuela por la fuerza americana: se le detiene y se le juzga porque han de imponerse los derechos del ciudadano americano pero hay que mantener el que podemos llamar ius Gentium oeconomicum que garantiza el petróleo, las tierras raras o lo que sea, derecho que como son los poderosos lo interpretan y aplican como les interesa y si el bárbaro extranjero no lo acepta y colabora, el futuro será mucho peor, en algunos casos la aniquilación.
En conclusión, es seguro que el presidente Trump no conoce ni la historia de Roma ni el derecho romano ni el antiguo ius gentium, aunque muchos de sus colaboradores directos sin duda tienen el suficiente conocimiento adquirido en las universidades más prestigiosas del planeta. Pero Trump sí sabe que uno es el derecho y los derechos que ha de aplicar a los americanos y otro puramente comercial y pragmático que ha de aplicar a los venezolanos y a quién se ponga en medio, incluso de la amiga Europa, Groenlandia está en el punto de mira. Trump, sin saberlo, ha recuperado la doctrina de los antiguos romanos y ha revivido el antiguo ius Gentium. América para los americanos, pero el resto del mundo también.
Si alguien creía que la época de los imperialismos había acabado, estaba muy equivocado; no conocía o no era consciente de la presencia y ocupación militar y económica de Norteamérica en todo el mundo, más de doscientas bases o instalaciones militares solo en Europa, más de quinientas en el resto, ni creía que fuera posible la aparición de un dirigente megalómano y narcisista como líder de una casta de plutócratas engreídos cuyo objetivo es el poder absoluto.
Se anuncian malos tiempos, sin duda, pero es tan enorme la destrucción que estos plutócratas han iniciado y tal el miedo que infunden al planeta que probablemente han sembrado también el germen de la reacción de los demócratas. Así que es el momento de gritar de nuevo "cedant arma togae, que las armas se supediten al derecho" y actuar en consecuencia hasta imponer el dominio de la razón.
Antonio Marco. Catedrático de Latín jubilado y expresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.